Alejandro
Aguirre Riveros cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el
ITESO. Durante ese periodo ganó el premio al Mejor Documental en la Semana
Municipal de Video de Guadalajara, obtuvo el primer lugar en la categoría
Fotografía del Festival Universitario de la Comunicación y dirigió un corto
experimental seleccionado por el Festival de Arte Chroma y el Tijuana Freakfilm
Festival. Al egresar trabajó como videoasta y fotógrafo hasta que una
enfermedad autoinmune devoró la superficie de sus ojos obligándolo a volcar su
creatividad en la literatura.
Dinero
Lo
detuvieron al salir de uno de sus tantos negocios y después de inmovilizar a
sus guaruras lo subieron a una camioneta de vidrios polarizados. Con golpes y
amenazas le advirtieron que si no cooperaba sufriría las consecuencias. Pasó
hambre y tuvo miedo. Dormía esposado a una cama sin colchón y cada cierto
tiempo era obligado a dar muestras de vida por medio de una serie de llamadas
en las que sus captores coordinaban el pago de su rescate. Todo el tiempo
llevaba una venda en los ojos y sólo se la quitaban cuando iba al baño. Esto
con la condición de que hiciera sus necesidades con la puerta abierta y sin
levantar la mirada.
Era
vigilado día y noche. Lo mantenían atado de pies y manos mientras las llamadas
se volvían cada vez más esporádicas. Así también el desdén con el que era
tratado iba en aumento. Su familia y sus captores no llegaban a un acuerdo
sobre la can- tidad que debían pagar. Y justo cuando empezaron a decirle que se
fuera despidiendo de sus dedos, sucedió lo inesperado.
—Este
pendejo ya tapó el baño –dijo el más joven de la banda después de orinar en el
inodoro.
El
hombre de negocios inmediatamente tragó saliva. Sabía muy bien lo que eso
significaba, pues recién había defecado como
lo hacía todas
las mañanas después de un desayuno pringoso y rebosante de aceite.
—Pues
destápalo, cabrón –dijo el que parecía ser el segundo al mando.
Un
tipo de voz ronca que no dejaba de ver la tele, buscando de un canal a otro
cualquier cosa que fuera información deportiva o caricaturas.
—Putísima
madre –contestó el joven secuestrador.
Y
como no tenían un destapa caños tomó un gancho de metal que había por ahí y lo
extendió desdoblando su forma original
para remover el fondo del escusado.
—¡No
mames! –gritó al poco tiempo.
—¡Cálmate,
cabrón! –dijo el otro–. Ni que nunca
hubieras visto mierda.
—¡Es
que no es mierda! ¡Ven rápido! ¡Guacha esta madre!
En el fondo del escusado, entre el papel de baño
desecho y los meados, había billetes de mil y de quinientos pesos y monedas de
a cinco y de a diez.
—¡Este
cabrón caga feria! –gritó el secuestrador viejo.
En
seguida buscaron una bolsa de plástico y la usaron a manera de guante para
sacar todo ese dinero de ahí. En total sumaba casi siete mil pesos. De
inmediato llamaron al líder de la banda, que sólo se aparecía por ahí para
contactar el hombre de negocios con su familia. Al principio pensó que sus
subordinados se habían vuelto locos, como suele pasar con los
drogadictos, pero al ver la serie- dad con que lo contaban, decidió darle una
oportunidad al asunto. Mandó que le trajeran unas tortas de jamón que vendían
cerca y que pasaran a la farmacia por un laxante.
—Más
te vale que lo que dicen estos cabrones sea cierto –le dijo al hombre de
negocios mientras lo veía empinarse el laxante después de haberse tragado todas
las tortas.
—Más
te vale o te vas a quedar sin una oreja. Pero era cierto. En el fondo del
escusado había
de
nuevo billetes y monedas.
—¿Cuál
es tu comida favorita? –le pregunta- ron al hombre secuestrado, pero este no
respondió.
Se
limitó a llorar y a implorar que lo dejaran en libertad. Decía que el mismo se encargaría
de darles lo que pidieran si lo dejaban ir, pero los secuestradores no le
hicieron caso.
—Hay
que traerle unos pinches tacos –dijo el más joven–. A güevo le gustan los
tacos.
Y
fue así como, bajo la amenaza de que le cercenarían los dedos y las orejas, lo
tuvieron comiendo día y noche. Pizzas, tlacoyos, hamburguesas y hasta pingüinos
y maruchanes y sobre todo coca cola y mucho laxante.
Días
después se cobró el rescate, pero no lo liberaron. El líder de la banda trocó
gran parte de la fortuna con sus subalternos a cambio de que ellos se responsabilizaran
del hombre de negocios con
todo y sus jugosas excreciones.
Éstos, por supuesto, le daban de comer y lo hacían cagar sin descanso, mientras
los billetes y las monedas se iban amontonando en el fondo de una enorme
bacinica que consiguieron para no desperdiciar ni un solo peso. Hasta que
después de hacer cálculos se dieron cuenta que tardarían más de un año y medio
en juntar el primer millón, lo cual era casi la suma que habían dejado ir con tal
de quedarse con el hombre de negocios que cagaba dinero.
—Hay
que abrirlo –decían–. Hay que sacarle los billetes de una buena vez.
Le tentaban
el ahora abultado vientre y se imaginaban que adentro se escondía una
fortuna. A los pocos días consiguieron un cuchillo de carnicero y lo abrieron
de tajo. El hombre amordazado intentó suplicar que no le hicieran daño, pero
fue en vano.
—La
cagamos –dijo uno de los secuestrado- res al revolver las entrañas abiertas y
descubrir que adentro sólo había sangre y vísceras.
Cacería
Cuando
éramos niños solíamos cazar ángeles: nos escondíamos en el techo detrás del
tinaco, con el dedo en el gatillo y la mira apuntando al cielo. Los hombres
alados caían pesados, manchando el pavimento de sangre. Cuando bajábamos a
rematarlos sus alas aún agonizaban, pero ellos no se quejaban. Se limitaban a
mirarnos con esos ojos bovinos tan llenos de calma mientras les apuntábamos a
la cara para darles el tiro de gracia.
Pizza
casera
—O
me haces un hijo o me voy –me advierte con sus ojos chispeantes y las maletas
listas.
Yo
me quedo petrificado junto a la puerta,
sosteniendo en mis manos las bolsas del mandado. He pasado al
supermercado por una botella de vino y todo lo necesario para preparar mi
famosa pizza casera. Es la tarde de un viernes de quincena y estoy dispuesto a
ofrecer las paces. A ponerme romántico y dar por terminada la pelea de la noche
anterior. La misma que ha continuado en silencio durante un gélido desayuno.
—¿Y
bien? –insiste con los brazos cruzados y su actitud de mujer molesta–. ¿Qué vas
a decidir?
Yo
siento ganas de intentar hacerla entrar en razón.
“No podemos
ser tan impulsivos –me dan ganas de decirle–. Un hijo no es una
mascota.”
Pero
me callo. Dejó las bolsas en el suelo y la abrazo, pero cuando intento besar sus labios ella separa su rostro y
dice:
—No
estoy jugando.
Yo
sé muy bien que no está jugando. Y tiene razón. Desde hace tiempo nuestra
relación se ha vuelto un constante pelear por motivos cada vez más ridículos.
Celos, exnovios, viejas discusiones. Cualquier cosa sirve para seguir
empujándonos hacia ese punto sin retorno en el que uno de los dos se verá
obligado a pedir un tiempo. Y lo peor es que sólo lo hacemos para sentir el
miedo de perdernos para siempre, ese miedo que revive la vieja pasión de los
primeros días en los que todo era coger y ser cogido.
—¡Así!
¡Así! –me dice–. ¡No te pares! ¡No te pares, por favor!
Demasiado
pronto nos encontramos desnudos haciendo el amor una vez más, sobre el sillón
de la sala, junto a las maletas listas. Ella grita y gime y yo busco contenerme
sin detener el vaivén de mi cadera, pero es difícil. ¿Hace cuánto que no lo
hacíamos sin condón? Pienso en las pastillas que tanto he insistido en que se
tome y las que ella rehúye alegando que la van hacer engordar.
—¡No
te pares! ¡No te pares! –me grita casi en la cara.
Es
delicioso penetrar en el calor, la humedad de su vagina, pero también tengo muy
claro que debo esforzarme. Dar una cogida de esas que lo perdonan todo es algo
muy parecido a cocinar una pizza casera. Hay que preparar la masa, calentar el
horno, rayar
el
queso, destapar la lata de anchoas, buscar la salsa de tomate. Pero al final
todo se resume en tener la pizza en el horno durante el tiempo exacto para que
no quede ni muy dura ni muy blanda, sino deliciosa- mente crujiente. Igual en
el sexo: un buen orgasmo no es el simple resultado de saber mezclar los
ingredientes sino de hacerlo con un buen sentido del tiempo.
—¡Qué
rico! ¡Sí, así! ¡Así!
Sus
movimientos se vuelven frenéticos y yo ya no puedo más. Hago un último
esfuerzo, con- tengo la respiración y alejo mis pensamientos de esa oleada de
placer que amenaza con apoderarse de mi cuerpo. Mi mente divaga y aparecen,
entonces, las imágenes: la anécdota que contaremos a los amigos cuando vengan a
conocer nuestro pequeño vástago, su amenaza de largarse y cómo sólo así logró
con- vencerme de que fuéramos padres de una buena vez. Me imagino a ese bebé
que será la mezcla de nuestros rostros, de nuestros gustos, de nuestros vicios.
Por alguna extraña razón su existencia se vuelve algo casi tangible y entonces
el miedo me invade y yo lo único que quiero es escapar.
—¡Ahhhh!
–grito, y siento surgir de mi pene una certeza muy parecida a la luz del sol al
medio día.
Mi
semen brota y escurre fuera de la anhelante vagina, lejos del frustrado
instinto maternal. Ella se queda perpleja durante un instante, sin saber muy
bien
qué es lo que ha pasado, luego arremete con sus golpes y los insultos. Yo no
hago nada más que ver cómo ella vuelve a vestirse para tomar las maletas y
salir del departamento, perdiéndose con el sonido de sus pasos escaleras abajo.
De inmediato me visto tan sólo con el bóxer arrugado que recojo del suelo y me
asomo por la ventana. Grito su nombre, pero es demasiado tarde. Su figura se ha
subido a un taxi y éste se pierde de vista.
—¡Sí!
¡Sí! ¡Sí! –grita ella, y de mi pene surge una certeza muy parecida a la luz del
sol al medio día.
Ella
me besa, me abraza, nuestros cuerpos res- piran agitados. No nos movemos, no
decimos nada, pero después de un rato el miedo sigue ahí clavado justo al lado
de mi corazón. Yo busco distraerme pensando en la deliciosa pizza que voy a
preparar. Es mi consuelo. Voy hasta la cocina y le quito el corcho a la botella
de vino. Bebo en silencio o brindamos. Ya no lo sé bien. Sirvo el vino en dos
copas o mis labios toman directo de la botella. Ceno a solas pensando en mi
nueva soltería o ceno en la cama junto a ella. Pienso en qué decirle cuando
vuelva a verla para pedirle perdón o me convenzo de que nadie se embaraza a la
primera cogida sin condón.
—Todo
va a estar bien –me digo a solas, una y otra vez–. Todo va a estar bien
–repito, y ella me dice que sí, que todo va a estar bien.
Escamas
Sandra
fue a la farmacia y compró una prueba de embarazo. Orinó en ella y dio
positivo. Regresó y compró dos más obteniendo el mismo resultado.
—Fue
mi culpa. Perdón –dijo Érick, abrazándola, mientras se escuchaba a los lejos el
comercial de un papel higiénico.
Érick
era un skato que la penetraba con dulzura en su cuarto mientras sus padres
veían televisión en la sala. Llevaban más de un año de novios y Sandra lo
quería mucho. Por eso aceptó hacerlo sin condón.
—Creo
que no estamos listos para ser padres
–dijo
Sandra, acurrucada en el pecho de Érick.
Juntaron
el dinero con ayuda de una tía lejana y abortaron. Sandra se negó a salir de la
clínica sin el “cadáver” de su hijo. Los doctores, ante la insistencia,
hicieron una excepción: le regresaron a su hijo en una bolsa de plástico transparente
y gruesa, llena de sangre, en cuyo interior se podía ver una masa
sanguinolenta. Lo enterraron en su playa favorita entre las dunas tomando una
piedra
inmensa
a manera de referencia. Érick fue quien cavó el hoyo mientras ella lo veía. Al
final prendieron un gallo y se quedaron a ver el atardecer en un abrazo que los
hacía parecer una pareja de ancianos que llevaba toda la vida juntos.
Durante
los días siguientes Sandra se excusó de ir a la escuela diciendo que se sentía
mal. Y no era mentira. Una punzada la acompañaba día y noche en su vientre, y
le permitía dormir sólo cuando los analgésicos que le habían recetado hacían
efecto. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Por las noches su bebé le
pedía ayuda enterrado como estaba entre la arena.
—¡Mamá!
¡Mamá! –gritaba su hijo y Sandra despertaba asustada.
Intentó
dejar de dormir, pero fue en vano. En la prepa terminaba rendida sobre su
mesabanco a media mañana para ser despertada por la voz del bebé pidiendo
auxilio. Érick la vio tan llena de ojeras y desgastada que no se opuso cuando
ella le pidió que la llevara a visitar la tumba de su hijo. Pero cuando la vio
tirarse sobre la arena para des- enterrar al feto intentó detenerla.
—¡Quítate!
–gritó ella, sin poder alejar de su mente la imagen de su bebé respirando arena
por la nariz mientras sus ojos la buscaban aterrado–.
¡Déjame
ayudarlo!
Los
esfuerzos de Érick por detenerla fueron en vano. Sandra escarbó histérica hasta
desenterrar por completo la tumba del hijo que no tuvieron. La bolsa llena de
sangre seguía donde mismo, pero en su interior algo se movía con desesperación.
Érick sintió un vuelco en el corazón. Tomó la bolsa y la desgarró: la sangre
cayó a la arena dejando ver un pequeño pez plateado que daba saltos convulsos
en un intento por no morir ahogado.
—Rápido
–dijo ella, esforzándose por atraparlo y manchándose de sangre–. Hay que
llevarlo al mar.
El
pez era muy escurridizo. No dejaba de saltar. Érick estuvo dos veces a punto de
atraparlo, pero fue Sandra quien finalmente lo capturó, apretándolo contra su
pecho, para que no escapara. Rápidamente corrió hasta las olas y liberó al
pequeño pez que no dudó en nadar hacia el horizonte perdiéndose de vista en un
instante. Sandra se quedó durante un largo rato con el agua hasta la cintura,
mirando en la dirección en la que el pez se había ido. Érick llegó junto a ella
y la tomó de la mano. Las olas los golpeaban con su vaivén eterno. Regresaron
al auto y se quitaron la ropa mojada y así, desnudos de la cintura para abajo,
manejaron de regreso a la ciudad, usando los tapetes a manera de toalla para no
mojar los asientos. Sandra lloró todo el camino de regreso y no paró hasta que
el auto
se
detuvo frente a su casa. Entonces cayó rendida sobre el pecho de Érick, quien
no supo qué hacer salvo acariciar su cabello con dulzura en espera de que se
quedara dormida y esta vez no soñara con bebés muertos.



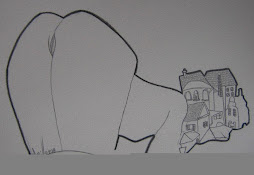

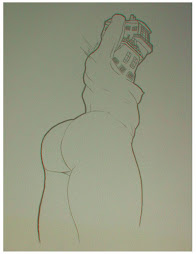
No hay comentarios:
Publicar un comentario