Jorge Cobos Paz nació en La Paz, BCS, en 1989. En 2011
egresó de la carrera de Turismo Alternativo y en 2017 de la carrera de Diseño
Gráfico, la cual ejerce en la actualidad. También es promotor cultural y
músico. Su cuento Ave muerta obtuvo el Premio Estatal de Cuento Joven Día de
muertos 2017.
Hace pocos días los pájaros comenzaron a llegar, de uno en uno, como convocados por alguna señal invisible. Se posan directamente sobre mi casa, en cualquier superficie disponible: el techo, las cornisas, el balcón, el muro que rodea la propiedad. No son tantos como para llamar la atención de nadie aparte de mí, y estoy convencido de que, de acudir a alguna autoridad para hacerse cargo del problema, ni siquiera lo calificarían como una auténtica plaga. Al principio me propuse ahuyentarlos yo mismo: no se inmutaron con mis gritos ni con los ademanes exagerados de los que hice uso, y no me quedó más que retraerme al interior de la casa, aceptando el fracaso. Y aunque de tanto en tanto los espiaba por las rendijas entre las cortinas, pronto abandoné esa práctica que, en lugar de calmarme, me llenaba de ansiedad al ver esas figuras sombrías haciendo guardia fuera de lo que se ha convertido para mí en una celda voluntaria.
AVE MUERTA
Mi
primer contacto con la muerte sucedió durante la infancia. Como cada verano –tan
atrás en el tiempo como me alcanza la memoria–, visitaba con mi familia el
pueblo natal de mi padre, una localidad tan insignificante que me sorprendería
poco si no apareciera en el mapa, incluso en la actualidad. A pesar de las
pocas oportunidades de sustento ofrecidas por aquel lugar tan remoto, el
hermano de mi papá –en cuya casa éramos recibidos–, parecía disfrutar de aquella
vida tranquila y solía decir, sin que ninguno de nosotros lo dudara, que
permanecería ahí toda la vida acompañado de su esposa e hijos; al menos hasta
que estos tuvieran edad de emigrar, lo cual al final sucedió. En lo particular,
yo disfrutaba mucho de esos viajes estivales, pues además de representar un
cambio del panorama urbano de mi día a día, tenía oportunidad de pasar tiempo
con esa porción de la familia que no veíamos más de una o dos veces al año.
Iba
acompañado de mi primo Rodolfo cuando nos encontramos, durante uno de nuestros vagabundeos
a través de las tierras baldías, ante el cadáver reciente de un zanate de gran
tamaño para la especie, con el plumaje negro azulado todavía brillante al sol
del mediodía. Guiado por un impulso repentino, y siguiendo la tradición
competitiva que nos caracterizaba en la niñez, reté a Rodolfo a tocar los
restos del animal, a sabiendas de que no sería capaz de hacerlo; mi primo, además
de ser un par de años menor que yo, no se caracterizaba por su valentía. Efectivamente,
su respuesta no solo fue negativa, sino que además tuvo la desfachatez de
devolverme el desafío. Yo, por mi parte, hube de acceder: en tales tiempos
inocentes, ganar y conservar el respeto de familiares y amigos resultaba
decisivo, y perderlo por faltar a un reto propuesto no era, de ningún modo, una
opción aceptable.
¿Cómo podría haber estado consciente
de lo que se desataría a raíz de aquella acción en apariencia inofensiva? Cuando
tal recuerdo irrumpe en mi mente –lo cual casi siempre sobreviene durante mis
pocas horas de sueño–, en ocasiones me sorprendo intentando con desesperación
remover las barreras del tiempo valiéndome del poder de la mente, para alertar
al pequeño inquisitivo que fui entonces y así detener la mano ejecutora que
desencadenaría los hechos que hoy, motivado por la urgencia, me veo obligado a
relatar.
Nos
hallábamos pues, de pie cada uno a un lado del cuerpo mustio del ave que yacía
en el suelo, del mismo modo en que la gente se sitúa en relación al ataúd en un
entierro. Dedicamos un momento a contemplarlo. El pico, como es común en las
aves al perder la vida, permanecía levemente abierto, simulando haberse quedado
mudo a mitad del canto matutino. Mi madre, al consolarme sobre la muerte de
mascotas en mis primeros años (un gato y dos peces; más tarde me enteré de que
estos últimos fueron devorados por dicho gato), siempre representó aquel estado
como un sereno sueño permanente, para suavizar el impacto de su irreversibilidad.
Pero yo no pensé que el zanate aparentara dormir; al contrario: los pequeños
ojos vacíos estaban abiertos de par en par, e inclusive daban la impresión de
mirarnos hacia arriba, como observando a un par de poderosos atlantes a la
expectativa. El cuerpo no presentaba lesiones visibles, al menos desde nuestra
posición, y me pregunté cuál habría sido el motivo del deceso.
Rodolfo rompió el breve lapso de silencio
para recordarme que debía tocar al pájaro, el cual continuaba tendido a
nuestros pies, con los ojillos negrísimos fijos en los nuestros, causándome a
la vez repulsión y una especie de miedo creciente que incluso a esa edad me
pareció absurdo experimentar; a pesar de ello me fue imposible sacudirme tal
sensación.
Adopté una posición en cuclillas y,
lleno de dudas, observé de nuevo al zanate durante un segundo antes de cumplir
lo acordado y tocarlo con el dedo índice extendido en las plumas más largas del
ala izquierda.
“¿Ya ves?”, dije con tono fanfarrón,
“no pasa nada”.
Nos retiramos, con Rodolfo levemente
desilusionado por el desenlace tan poco movido.
La imagen del ave y la sensación de
las plumas permanecieron en mi mente, y esa misma tarde volví al mismo lugar,
yo solo. El zanate, sin embargo, ya contaba con compañía: una tropa de hormigas
se encargaba de saquear con premura los restos, que ahora exhalaban los
primeros olores putrefactos, aunque esto último ciertamente no podría afirmarlo
con seguridad: el hedor bien podría haberse tratado de un simple producto de mi
propia predisposición.
No tenía muy en claro el motivo de
mi regreso. Sin embargo, sentía una inexplicable atracción hacia aquella tumba
improvisada. Es más: se me ocurrió de súbito la idea de proporcionarle a la
criatura patética un verdadero entierro según las prácticas religiosas que me
habían inculcado desde la cuna –pero que en esencia realmente no alcanzaba a
comprender.
Poco duró la intención, pues muy
pronto fue rebasada, primero por una curiosidad que no dejaba de crecer, y
después por la inevitable sensación de poder sobre aquella figura desmadejada,
abandonada por completo a mi merced.
Una vez más dirigí mi dedo
examinador al plumaje tornasol, pero esta vez no satisfizo mis necesidades de
exploración: tomé el cadáver laxo entre mis manos, provocando, por cierto, una
conmoción de hormigas que me obligó a soltarlo al primer piquete: el zanate
cayó con un golpe sordo, prueba de lo grande que era y lo bien alimentado que
estaba antes de perecer, y quedó en una posición tan antinatural que me apresuré
a acomodarlo con torpeza.
Esa iniciativa, igual que la de
darle sepultura, tampoco prevaleció. La manipulación del cuerpo confirmó mi
poderío. Al principio me ocupé en conocer a detalle esa anatomía desconocida:
abrí las alas, maravillado por el movimiento de las plumas; examiné las patitas
escamosas –tan delgadas que me sorprendió que en vida hubieran podido
sostenerlo–, rematadas con dedos arácnidos de garras ganchudas, que palpé con
las yemas para corroborar su cualidad punzante. Apreté con suavidad el abdomen,
acaricié el dorso, manoseé las articulaciones… el juego explorador duró un rato
antes de cansarme y pasar a la siguiente etapa.
Ahí fue cuando las cosas se
torcieron. No sé qué demonio turbulento se apoderó de mí entonces, ni a qué se
debió mi ocurrencia, pero la verdad es que, tras aquel inocuo ejercicio de
descubrimiento, sentí la necesidad de ir más allá. Inicié simplemente dejando
caer una vez más el cuerpecillo maltrecho. La visión del peso muerto chocando
contra el suelo y el polvo fino levantado por el impacto me produjo cierto
deleite mezquino. Acto seguido le propiné un fuerte puntapié al animal,
haciéndolo volar sin gobierno a pocos metros, dejando atrás algunas plumas, que
cayeron con lentitud trazando arcos en el aire. Lo utilicé de diana para afinar
mi puntería, usando piedras como munición. Pisoteé las extremidades y la cabeza
hasta escuchar los huesos crujir bajo mis suelas. Incontables cosas hice
motivado por aquella curiosidad malsana, de las cuales ahora me avergüenzo de
admitir por su grado de vileza.
Con
aquel ritual violento que realicé en la intimidad de la luz roja de la tarde, le
perdí el miedo a la figura de la muerte, y a la vez experimenté sin saberlo una
especie de indiferencia por la vida. Y en la ignorancia de la inmadurez que me
cobijaba, llegué a creer que aquello representaba un logro.
¡Qué
equivocado estaba!
Pasarían
años antes de comenzar a pagar el precio de mi infantil curiosidad, que ahora,
contrito, reconozco tan enfermiza. De hecho, no ocurrió ningún atentado contra
mi seguridad o salud mental durante el resto de aquel verano, excepto por un
detalle que, aunque en la época referida no me pareció tan grave, sino más bien
un simple malestar pasajero, hoy me doy cuenta de que en algún nivel más profundo
me afectó desde entonces sin que yo lo advirtiera.
Los zanates, aunque abundaban en el
destino de nuestras visitas vacacionales de antaño, nunca me parecieron dignos
de mucho interés; resultaban llamativos a la vista, sí, pero nada más. No obstante,
a partir de ese episodio, su presencia se volvió especialmente notoria. Cada
tarde al caer el sol, cientos o incluso miles de aquellos animales se
apresuraban en desbandada a buscar el abrigo de los árboles para protegerse
durante las horas nocturnas. La casa de mis tíos estaba flanqueada por dos ejemplares
enormes de árbol de mango, constituyendo dormitorios perfectos para el ejército
de manchones negros y marrones que como flechas emplumadas se introducían entre
las ramas. El escándalo de sus trinos, que con el pasar de los días más bien terminaron
pareciéndome alaridos siniestros, era increíble. Así pues, no había manera de
escapar de aquel concierto atonal, cuyo estrépito destemplado me acompañaba por
la noche y con frecuencia interrumpía mis sueños que, ahora me doy cuenta,
solían incluir siluetas negras al vuelo.
Faltaban
pocos días para celebrar mi decimosexto cumpleaños cuando sufrí el primero de
una serie de desmayos que duraría solo una breve temporada, pero que sin duda
marcarían tanto el comienzo del miedo recurrente que habría de acompañarme
hasta la actualidad, como el final de mi tranquilidad juvenil, una vez
consciente del alcance de las fuerzas de mi tormento.
Ocurrió una tarde de noviembre; iba
camino a casa y ya la brisa otoñal me helaba las mejillas, la nariz y las
orejas; las manos se mantenían protegidas dentro de los bolsillos del pantalón.
Disfrutaba esas caminatas: el frío creciente, potenciado por el viento fuerte
que corría por momentos, silbando entre los árboles como si poseyera una voz
propia, para después detenerse súbitamente. Recuerdo que llamó mi atención lo
silencioso de la calle: no se veía gente, ni coches; se escuchaba apenas el
murmullo ambiental del movimiento urbano alrededor.
El
silencio no era normal.
Fue
entonces cuando sucedió, de repente, sin oportunidad de prevención; no tuve
tiempo de sentir nada, y no recuerdo ni el preámbulo, ni la caída, que debió
ser estrepitosa, a juzgar por la cara magullada y la nariz sangrante, detalles
que descubrí al llegar a casa más tarde y examinar el reflejo observándome turbado
desde el espejo empañado del baño de la planta baja. A lo mucho, podría decir
que aquel desvanecimiento fue instantáneo; fue como si me envolviera de
imprevisto la sombra de una enorme ave de rapiña descendiendo de los cielos, cubriéndome
con su manto emplumado como lo haría con cualquier otra presa. Debo disculparme
si mis referencias aluden al tema de los pájaros con frecuencia; hoy en día me
es difícil alejar mis pensamientos de ellos. En mi defensa, debo decir que tal
hábito está, cuando menos, justificado.
No sé cuánto tiempo estuve
inconsciente, tendido en el suelo. Supuse que un rato considerable, a juzgar
por la luz rojiza del atardecer que se filtraba por entre las nubes. Desperté
con numerosas heridas, que evidentemente no fueron causadas por el impacto
seguido de mi colapso. No; eran pequeñas laceraciones punzantes, círculos
sanguinolentos en manos, brazos y pecho. Picotazos.
Estoy convencido de que no los
habría reconocido como tales de no ser por lo que vi a continuación. Un
graznido cavernoso me hizo voltear, buscando su origen con los ojos aún
aturdidos. Posado en una de las ramas de un eucalipto cercano se encontraba un
robusto cuervo, mirándome como su hubiese estado ahí contemplándome por largo
rato, esperando a que despertara. Al toparse nuestras miradas (la mía vidriosa
y confundida; la suya vacía y lúgubre), repitió su reclamo. Desde su posición
elevada, parecía burlarse de mí con aquel profundo crascitar.
Dicha vocalización gutural sin duda
representó lo más pavoroso de la escena pues, aunque estoy bien consciente del
absurdo, lo interpreté en ese momento como una llamada dirigida específicamente
a mí, una tardía querella motivada por los actos realizados años antes. Casi
pude escucharlo pronunciando mi nombre, coreado por el viento que había
reanudado su flujo entre los árboles. La sensación se incrementó al observar aquellos
ojos color carbón. Aunque aquel intercambio visual duró apenas unos instantes,
me pareció que se prolongaba por siglos. Después, sin previo aviso, el animal extendió
las enormes alas y se dejó caer como una nube negra de la rama que lo sostenía,
descerrajándome un último golpe con el pico encima de la ceja izquierda antes
de alzarse en vuelo y desaparecer en las sombras del crepúsculo inminente.
Como
mencioné antes, esa no sería la única vez que me vería víctima de
desvanecimientos repentinos que, por algún motivo, ocurrían siempre estando yo
en exteriores. Nunca más fueron tan graves las heridas –salvo por la vez en que
me causé un esguince en el hombro al caer sobre el borde de una acera–, y al
recuperar el conocimiento no volví a ver ningún cuervo o cualquier otro tipo de
pájaro acechándome. Pero yo los buscaba: se volvió una reacción automática el
rastrear con vistazos ágiles mis alrededores en busca de figuras negras,
aladas. Quisiera decir que fue alentador no encontrarlas, pero sospecho que de
algún modo ello fomentó mi paranoia, la cual desde entonces no hizo sino
aumentar.
El
tiempo reveló el daño paulatino que los acontecimientos referidos me causaron.
Aunque en apariencia vivía con normalidad –finalicé mis estudios superiores,
conseguí un buen empleo, una pareja y todo lo que en convención debe hacer uno
para “ser feliz”–, por dentro nunca dejé de sentirme, en el mejor de los casos,
intranquilo (y en el peor, al borde del colapso). Desarrollé una predecible
fobia a las aves rapaces: la mera visión imprevista de esos seres era
suficiente para provocarme una lividez de espanto e incluso alterarme al punto
en que llegó a peligrar mi vida. En una ocasión estuve cerca de perder el
control de mi automóvil al divisar a la vera de la carretera el cadáver
hinchado de una vaca, rodeado por un pequeño ejército emplumado que custodiaba
el banquete próximo: sentí las cabezas calvas de las auras voltear en mi
dirección, casi como en espera de mi llegada. Cerré los ojos y aparté el rostro
como quien pretende esquivar una ráfaga de polvo, y las llantas aullaron al
entrar en contacto con la gravilla al borde del pavimento; el vehículo se
tambaleó con violencia, pero logré dominarlo, continuando mi camino con el
corazón acelerado. Si a estas alturas todavía fuera creyente, pensaría que me
salvé por obra de un milagro.
En lo sucesivo evité en la medida de
mis posibilidades cualquier paseo que implicara el contacto la naturaleza,
donde no sabe uno qué puede encontrar. No me sentía seguro como para afrontar
tales sorpresas.
Está
de más decir que en mi adultez me fue imposible regresar al pueblo de mis
familiares descrito al comienzo del relato. Me escudaba tras pretextos de
trabajo y otros motivos quizá poco verosímiles, pero que cumplían su cometido
de liberarme de la perspectiva de volver allá a enfrentarme al origen de esta
pesadilla.
Nunca
se me ocurrió comentarle a nadie las experiencias que ahora comparto; ni a mis
padres, ni a los amigos más cercanos, ni ante el sacerdote al realizar la
confesión periódica que me fue impuesta; ni siquiera se las compartí a la mujer
que debió haberse convertido en mi esposa si no se hubiese interpuesto esta
misma situación, la cual tiempo después la obligó, con toda razón, a alejarse
de mí.
Los
sueños se han convertido en un catálogo visual que me presenta con
escalofriante exactitud y detalle los recuerdos de todas esas experiencias que desearía
olvidar; no sólo eso: mi propio subconsciente se pone a trabajar y agrega
escenas de su autoría: varias veces he despertado de golpe al verme sepultado
por una bandada de cornejas furiosas en una avalancha aparentemente vengadora.
Hace pocos días los pájaros comenzaron a llegar, de uno en uno, como convocados por alguna señal invisible. Se posan directamente sobre mi casa, en cualquier superficie disponible: el techo, las cornisas, el balcón, el muro que rodea la propiedad. No son tantos como para llamar la atención de nadie aparte de mí, y estoy convencido de que, de acudir a alguna autoridad para hacerse cargo del problema, ni siquiera lo calificarían como una auténtica plaga. Al principio me propuse ahuyentarlos yo mismo: no se inmutaron con mis gritos ni con los ademanes exagerados de los que hice uso, y no me quedó más que retraerme al interior de la casa, aceptando el fracaso. Y aunque de tanto en tanto los espiaba por las rendijas entre las cortinas, pronto abandoné esa práctica que, en lugar de calmarme, me llenaba de ansiedad al ver esas figuras sombrías haciendo guardia fuera de lo que se ha convertido para mí en una celda voluntaria.
Pero los escucho. O creo
escucharlos. De tanto en tanto percibo la voz ronca de un cuervo, o el pesado
aleteo de un zopilote al pasar frente a la ventana, confirmándome que siguen ahí,
sin intenciones de dejarme.
Y los escucho llamándome. Ya no tengo
dudas: es mi nombre lo que ocultan en sus graznidos de pesadilla, y no puedo
sino sentir pavor al pensar en qué será de mí. He llegado a romper en
carcajadas sin control, presa de una comicidad demente; presumo que se trata de
algún medio involuntario para expulsar un poco de la desesperación que me
carcome.
Las
viejas heridas vuelven a abrirse poco a poco. Los picotazos sangran, y los
hilillos rojos corren hacia el suelo, formando charcos oscuros a los que acuden
las hormigas igual que a un cadáver para obtener comida fácil.
Ahora
me he puesto a escribir (sin poder evitar manchar de rojo el papel), tanto para
dejar registro de lo que sucedió, como también para matar el tiempo que me resta,
que auguro, no es mucho. Sin embargo, he decidido detener muy pronto el sumario
de mis anécdotas, pues si bien el rasgar de la pluma contra el papel en un
principio me resultó reconfortante, conforme se acumulan los párrafos comienza
a parecerse cada vez más al chillido amenazante de las aves de color de
azabache que, tras las ventanas cegadas, sé que me esperan con una paciencia
que no pertenece a este mundo.
Incluso
ahora no he conseguido esclarecer su motivación, aunque creo que me he
expresado mal al hablar como si fueran los animales los responsables de todo
esto; no, estoy convencido de alguna fuerza maligna los guía y los impulsa, y
si el propósito era despojarme de mi cordura, puedo decir que la empresa ha
sido exitosa.
Si
la intención no se detiene ahí, y por el contrario se espera de mí que pague
con mi vida (o con mi muerte, según se vea), me temo que no habrá qué esperar
mucho más.
Es
suficiente. Es la hora.
Hoy
esputé por la boca una pluma negra, casi tan larga como la extensión entre mi
codo y la punta de los dedos. Esto es lo último que escribo, antes de usar el
extremo puntiagudo para sofocarme clavándolo en mi garganta. He de darles lo
que quieren. Por fin lo entendí: un sacrificio. Por eso se me ha dado la
herramienta perfecta. Por eso se me ha empujado hasta los límites. Para
otorgarme el valor. Para arrinconarme hasta no tener elección. Y ahora incluso
deseo ofrecer esta ofrenda definitiva. Lo anhelo. Estas son mis últimas
palabras.
Ahora he de recibir mis propias alas negras, y emprender el vuelo
convertido en un ave muerta.
Reciprocidad
“¡Adiós!”, le gritó al
espejo. Dio media vuelta y se fue caminando. El reflejo, indignado, hizo lo
mismo y se alejó en la dirección contraria.
Cuando regresó arrepentido, el reflejo no fue a su
encuentro.
Y nada
Tenía
sensaciones extrañas. Una luz intensa tras los párpados, y al abrir los ojos,
nada. El suave cosquilleo de unos dedos femeninos revolviendo su cabello, pero
no había nada. Agua corriendo por su pecho desnudo, y nada. Tenía la sensación
de estar vivo, y nada.



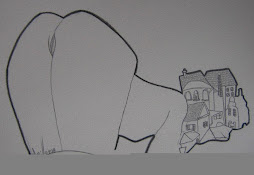

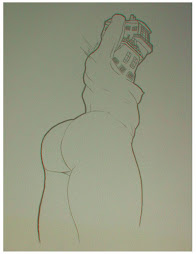
No hay comentarios:
Publicar un comentario